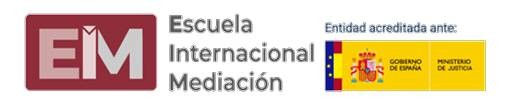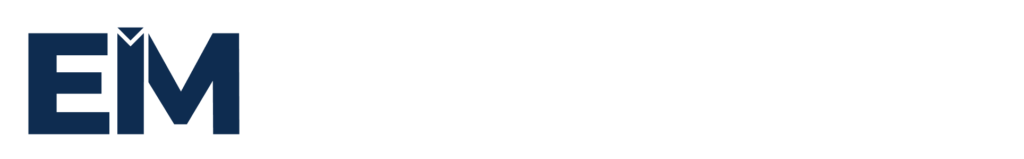Diseño inclusivo en mediación: idioma, LGTBIQ+, precariedad y cuidados
Por Mar Fernández Cuesta · 20/09/2025
La interseccionalidad en mediación no es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica que permite a las personas mediadoras identificar las distintas capas de vulnerabilidad que afectan a quienes participan en un conflicto. Factores como el idioma, el estatus migratorio, la precariedad económica, la orientación sexual o la identidad de género no son secundarios: influyen directamente en la capacidad de negociar en igualdad.
Si los procesos de mediación inclusiva no se diseñan considerando estas realidades, se cierran oportunidades sin siquiera advertirlo.
El caso de Aisha y Carla lo ejemplifica con claridad. Aisha, de 35 años, es migrante reciente y tiene un dominio limitado del español; trabaja en turnos rotativos. Carla, de 36, es madre no gestante en una familia homoparental. Ambas enfrentan barreras idiomáticas, inseguridad económica y falta de reconocimiento institucional de su modelo familiar. Para que puedan participar en condiciones de equidad, el diseño del proceso debe ser inclusivo desde el primer contacto.
Esto implica ofrecer información en lectura fácil, contar con intérpretes profesionales y adaptar los horarios o formatos (como sesiones online seguras con soporte técnico). Desde la premediación, es esencial activar asesoría jurídica gratuita y apoyo psicosocial, además de aclarar derechos específicos en contextos como el de las familias LGTBIQ+.
El procedimiento debe evitar suposiciones sobre la “familia tipo”, utilizar lenguaje inclusivo en las actas y prever caucus ante microagresiones o tensiones. También es recomendable incluir cláusulas de revisión que contemplen cambios en las condiciones laborales o idiomáticas.
El equipo mediador debe estar preparado para derivar a unidades especializadas o incorporar profesionales con experiencia en diversidad sexual, migración y discapacidad. El trabajo interdisciplinar sostenido es clave para garantizar una mediación equitativa e inclusiva.
Además, el seguimiento con datos desagregados —por sexo, orientación, idioma, barreras detectadas y medidas aplicadas— permite revisar el impacto y corregir sesgos institucionales.
Entre los errores más comunes se encuentra el uso de formularios que presuponen un modelo familiar único, la falta de presupuesto para intérpretes o apoyos, y la ausencia de indicadores que evalúen la equidad del proceso. Sin evidencia, no hay mejora posible.
Para la práctica profesional y docente, resulta útil contar con un mapa de barreras con medidas compensatorias, un guion para la primera sesión inclusiva (con intérprete si procede) y una matriz de indicadores que evalúe acceso, medidas aplicadas, derivaciones, satisfacción y sostenibilidad.
Combinar accesibilidad, apoyos gratuitos, especialización y evaluación permite garantizar igualdad efectiva también para quienes enfrentan múltiples barreras. Porque la diversidad no es un añadido: es el núcleo del diseño institucional de la mediación inclusiva.
¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a la mediación o especializarte en alguna de sus ramas? ¡Estás en el lugar correcto, en EIM ofrecemos una amplia variedad de formaciones a la altura de tus objetivos más ambiciosos.