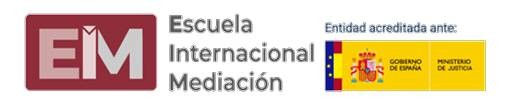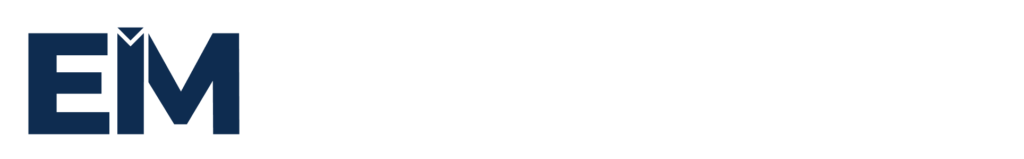El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de vulneración de derechos que puede sufrir un niño o una niña. Se caracteriza, en muchos casos, por el silencio. Un silencio que no significa ausencia de sufrimiento, sino una dificultad profunda para poner en palabras lo ocurrido. Por eso, a menudo, hay señales de abuso y es cuerpo el que habla: a través de cambios conductuales, síntomas físicos o reacciones emocionales que a primera vista pueden parecer inconexas.
Como profesionales de la educación, la intervención o el acompañamiento social, es fundamental aprender a leer esos “gritos silenciosos”, si no se ha podido prevenir el abuso. Este artículo pretende ofrecer una guía para detectar posibles señales de abuso sin invadir, comprender qué actitudes favorecen la confianza y qué errores debemos evitar, y proponer orientaciones concretas para actuar de forma ética, segura y cuidadosa.
1. Cuando no hay palabras: señales físicas, emocionales y conductuales
El abuso sexual infantil no siempre se manifiesta con una revelación clara. De hecho, en la mayoría de los casos, los niños y niñas no hablan directamente del abuso, ya sea por miedo, confusión, lealtades familiares o simplemente por no tener el lenguaje para explicarlo.
Por ello, es importante estar atentos a indicadores indirectos, que pueden aparecer de forma aislada o combinada:
Señales físicas de abuso
- Dolores recurrentes sin causa médica aparente (dolor de barriga, de cabeza, alteraciones digestivas).
- Infecciones urinarias frecuentes o molestias genitales.
- Alteraciones en el sueño (pesadillas, terrores nocturnos, insomnio).
Señales emocionales
- Cambios bruscos de humor, irritabilidad o tristeza persistente.
- Apatía o aislamiento social repentino.
- Miedo exagerado a ciertos lugares, personas o situaciones.
Señales conductuales
- Conductas sexuales inadecuadas para la edad.
- Regresiones (chuparse el dedo, orinarse en la cama).
- Hiperactividad o, por el contrario, mutismo y retraimiento.
- Búsqueda constante de afecto físico o rechazo total al contacto.
Es crucial recordar que ninguna de estas señales por sí sola confirma un abuso, pero sí deben activar nuestras alertas como profesionales, especialmente si se observan varios indicadores simultáneamente y sin explicación aparente.
2. Claves para acompañar sin invadir
Saber detectar es importante, pero saber estar lo es aún más. A menudo, los niños y niñas no necesitan que les hagamos preguntas directas, sino que les ofrezcamos un entorno seguro donde puedan sentirse escuchados, respetados y protegidos. Estas son algunas claves de actitud que marcan la diferencia:
Actitudes que abren puertas
- Escuchar sin interrumpir, sin dramatizar y sin forzar.
- Validar las emociones: “Entiendo que estés triste”, “Está bien que tengas miedo”.
- Respetar los silencios: no todos los menores están listos para hablar.
- Transmitir confianza y disponibilidad: “Si alguna vez quieres contarme algo, estaré aquí”.
Actitudes que cierran puertas
- Interrogar de forma insistente o utilizar preguntas directas y cerradas (“¿Alguien te ha tocado?”).
- Mostrar sorpresa o alarma desproporcionada ante lo que nos cuentan.
- Minimizar (“Eso no es para tanto”) o dudar de su relato (“¿Estás seguro de eso?”).
- Romper la confidencialidad sin explicar por qué.
3. ¿Qué pueden hacer educadores y equipos de intervención?
a) Observar sin prejuicios
Mantener una actitud atenta y profesional ante comportamientos o señales que nos parezcan preocupantes. Registrar lo observado con claridad, sin interpretar ni suponer. La objetividad es clave.
b) Crear espacios seguros
Fomentar ambientes donde los niños y niñas se sientan seguros para expresarse. Espacios donde se trabaje el consentimiento, los buenos tratos, la escucha activa y el respeto al cuerpo propio y ajeno.
c) Actuar ante la sospecha
Si se sospecha de un posible abuso, lo más adecuado es informar al equipo directivo o de protección del centro, y seguir el protocolo establecido. Nunca debemos actuar en solitario. Tampoco debemos comprometernos a mantener el secreto si la información implica riesgo para el menor.
d) Cuidar al cuidador
El impacto emocional que genera el contacto con casos de abuso puede ser muy elevado. Por ello, es fundamental que los equipos cuenten con espacios de supervisión, apoyo emocional y formación continua.
4. Intervenir es también estar
El mayor error que podemos cometer como profesionales no es equivocarnos en una intervención, sino no intervenir cuando hay indicios. Acompañar a un niño o niña que ha vivido abuso sexual requiere delicadeza, formación, y también humanidad. Muchas veces, no somos quienes resolverán el caso, pero sí podemos ser el primer adulto que no mira a otro lado.
Intervenir también es saber esperar. Saber crear una relación. Saber decir “te creo” sin necesidad de que haya un relato completo. Porque a veces, cuando no hay palabras, el cuerpo grita. Y hay que saber escucharlo.