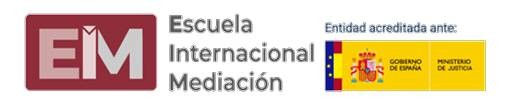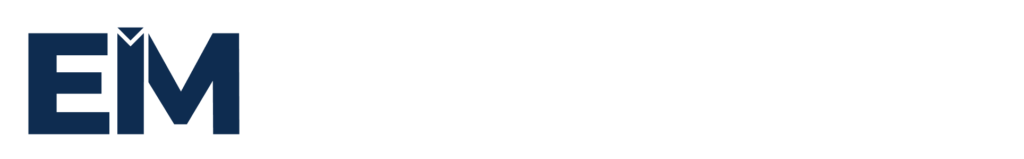La autonomía no es un rasgo que simplemente aparece con la edad. Es una competencia que se aprende, se acompaña y se permite. En muchos contextos educativos y residenciales, observamos a niños y niñas que dependen excesivamente del adulto, no porque no tengan capacidad, sino porque no han tenido oportunidades reales para desarrollarla. Esto es especialmente frecuente en entornos donde la sobreprotección ha sido la norma, ya sea por miedo, por exigencias externas o por inseguridad adulta.
Este artículo plantea una reflexión sobre cómo los profesionales podemos promover la autonomía desde nuestros espacios de intervención. No se trata solo de fomentar que hagan cosas solos, sino de crear condiciones que les permitan sentirse competentes, capaces y confiados para actuar por sí mismos, sabiendo que pueden equivocarse y volver a intentarlo.
La autonomía como necesidad psicológica básica
La necesidad de autonomía forma parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Implica poder tomar decisiones, influir en nuestro entorno, y sentir que lo que hacemos nace de una elección interna. En la infancia, esto se expresa a través de pequeños actos: elegir con qué jugar, decidir cómo resolver un problema, explorar un espacio con libertad. Pero para que esa necesidad se exprese, el entorno tiene que facilitarlo.
En contextos sobreprotectores, muchas veces se anula la posibilidad de elección. Se responde antes de que pregunten, se actúa antes de que intenten, se decide por ellos en nombre del cuidado. Esto no solo limita el desarrollo de habilidades prácticas, sino que debilita la seguridad interna y el sentimiento de competencia personal.
Diferenciar autonomía de independencia
Es importante no confundir autonomía con independencia. Un niño puede ser autónomo aunque aún necesite ayuda para muchas tareas. La autonomía no significa que hagan todo solos, sino que participen activamente en su propio proceso, que puedan tomar decisiones dentro de un marco seguro y sentirse autores de sus logros.
Educar para la autonomía es acompañar sin invadir. Es permitir la exploración, aceptar el error como parte del proceso y ofrecer apoyo emocional sin dirigir continuamente. Es una forma de relación que confía en la capacidad del niño, aun sabiendo que se equivocará o tardará más.
Claves prácticas para cultivar la autonomía
Desde la práctica educativa o residencial, hay muchas formas concretas de favorecer la autonomía. No requieren grandes cambios, sino una disposición a observar, esperar y acompañar:
- Proponer tareas ajustadas a su edad y permitir que las realicen a su ritmo.
- Ofrecer opciones reales para decidir (cómo organizar su espacio, qué ropa ponerse, qué actividad elegir).
- Validar el esfuerzo más que el resultado. Reconocer cuando han intentado algo, aunque no haya salido como esperaban.
- Tolerar la frustración del niño sin intentar resolverla de inmediato. Acompañar con palabras, no con soluciones rápidas.
- Fomentar el pensamiento reflexivo con preguntas como: “¿Qué podrías hacer distinto la próxima vez?” o “¿Qué te ayudó a resolverlo?”.
Obstáculos frecuentes desde el mundo adulto
Muchas veces, la dificultad para promover la autonomía no está en los niños, sino en los adultos. Nos cuesta verles frustrarse, equivocarse, tardar más. Sentimos la presión de los tiempos, de los resultados, del juicio externo. A veces, queremos protegerles del error, cuando en realidad les estamos privando de aprendizajes valiosos.
En contextos profesionales, también hay inercias que van en contra de la autonomía: protocolos rígidos, estructuras excesivamente jerárquicas, dinámicas de control. Cuestionar estas prácticas es parte del trabajo educativo: diseñar espacios más flexibles, ofrecer responsabilidades graduales, reconocer la voz de los niños y niñas en las decisiones que les afectan.
El impacto positivo de la autonomía en el desarrollo
Cuando se promueve la autonomía, los beneficios son múltiples. Los niños desarrollan mayor autoestima, tolerancia al error, capacidad de iniciativa y regulación emocional. Se sienten útiles, capaces, y valorados por lo que hacen, no solo por lo que logran.
Además, en entornos residenciales o educativos, fomentar la autonomía fortalece la convivencia: disminuye la dependencia emocional, favorece la responsabilidad compartida, y mejora el clima general, al sentirse los menores parte activa del funcionamiento del grupo.
Educar para la autonomía no es dejar solos a los niños, sino estar presentes sin intervenir constantemente. Es confiar en sus capacidades, ofrecer acompañamiento respetuoso y permitir que el error sea una fuente legítima de aprendizaje.
Desde nuestro lugar como profesionales, podemos ser facilitadores de este proceso. Podemos generar entornos donde equivocarse no sea un fracaso, sino una oportunidad. Donde decidir no sea una carga, sino un derecho. Donde crecer no sea solo adaptarse, sino construirse con sentido propio.
¿Te gustaría profundizar en intervención con menores y trabajar en esta área? Te informamos sobre el Posgrado en Intervención con Menores.