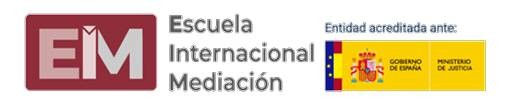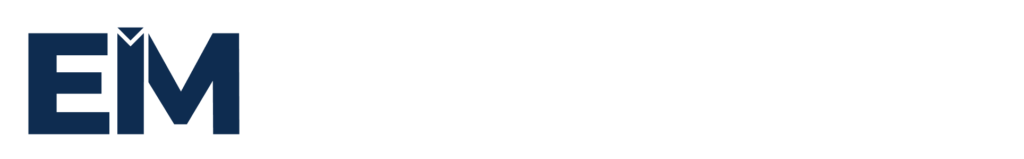Trauma infantil: una base invisible en la mayoría de los casos de intervención
En el ámbito de la intervención con menores, especialmente en contextos de protección y reforma, es frecuente encontrar conductas difíciles, desafiantes o incluso destructivas por parte de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, detrás de muchas de estas expresiones conductuales se esconden experiencias traumáticas no resueltas, que alteran profundamente el desarrollo emocional, relacional y neurobiológico del menor.
El trauma no es únicamente el recuerdo de un evento doloroso: es la forma en que ese evento queda alojado en el sistema nervioso, afectando la percepción de seguridad, la autorregulación y la capacidad de vincularse. La frase “no es lo que te pasó, sino cómo lo viviste” es esencial para entender por qué dos menores que atraviesan una situación similar pueden reaccionar de formas completamente distintas.
¿Qué es el trauma complejo y cómo afecta al desarrollo infantil?
El concepto de trauma complejo se refiere a la exposición prolongada a situaciones adversas en etapas tempranas de la vida, especialmente cuando son ejercidas por figuras de apego o ocurren en contextos donde debería existir protección. Estas experiencias incluyen abuso físico, emocional o sexual, negligencia crónica, violencia de género presenciada o institucionalización temprana y repetida.
Las consecuencias del trauma complejo son multiestratégicas, afectando al menor en:
- El desarrollo cerebral: Se alteran estructuras como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, esenciales para el procesamiento emocional, la memoria y el control de impulsos.
- El sistema de apego: Se configuran estilos inseguros (evitativo, ambivalente o desorganizado) que dificultan la creación de vínculos seguros con adultos significativos.
- El sistema nervioso autónomo: Se activa de forma crónica, generando hiperactivación (estado de alerta constante) o hipoactivación (desconexión emocional, embotamiento).
- La construcción del yo: Aparecen narrativas internas marcadas por la culpa, la vergüenza, la desvalorización y la creencia de no merecer cuidado.
Estas alteraciones se traducen en conductas que en contextos residenciales o judiciales suelen etiquetarse como “problemáticas”, cuando en realidad son estrategias adaptativas de supervivencia frente al dolor y la inseguridad.
Enfoque informado en trauma: un marco imprescindible para la intervención profesional
Intervenir desde una perspectiva informada en trauma (trauma-informed care) implica modificar no solo nuestras técnicas, sino también nuestra forma de entender y estar con el menor. Este enfoque, surgido inicialmente en el ámbito clínico y cada vez más integrado en el trabajo educativo y social, se basa en seis principios esenciales (SAMHSA, 2014):
- Seguridad física y emocional: El menor debe percibir que no será dañado ni expuesto nuevamente a situaciones de vulnerabilidad.
- Confianza y transparencia: La relación educativa o terapéutica debe construirse sobre la base de la previsibilidad, la coherencia y el respeto.
- Apoyo a la autonomía y la autorregulación: Se acompaña al menor para que recupere el control sobre su cuerpo, emociones y decisiones.
- Colaboración y empoderamiento: Se promueve una participación activa en su propio proceso de intervención.
- Sensibilidad a factores culturales, históricos y de género: Reconociendo que el trauma también está mediado por las condiciones sociales del entorno.
- Evitar la revictimización: Diseñando entornos, normas y relaciones que no reactiven las heridas del pasado.
Aplicar este marco requiere no solo herramientas técnicas, sino también un profundo trabajo institucional y formativo en los equipos educativos y técnicos.
De la conducta al significado: claves para la práctica educativa
Una intervención verdaderamente informada en trauma implica una relectura constante de la conducta del menor. En lugar de centrarse únicamente en el control del comportamiento, busca comprender qué necesidad emocional o neurobiológica se está expresando a través de esa conducta.
Por ejemplo:
- Un menor que reacciona con violencia verbal o física a una pequeña corrección puede estar reactivando una vivencia de humillación previa.
- La hiperactividad, la impulsividad o la incapacidad para concentrarse pueden ser signos de un sistema nervioso en alerta constante, no de “mal comportamiento”.
- La frialdad o la distancia afectiva pueden ser mecanismos de autoprotección frente a un entorno que no ha sido seguro en el pasado.
En este sentido, el rol del educador o profesional de intervención no es sancionar la conducta, sino traducirla, contenerla y transformarla. Esto requiere formación específica en regulación emocional, estrategias de contención no coercitivas, y trabajo institucional en clima relacional, normas afectivas y supervisión de casos.
El cuidado del cuidador: trabajar con trauma sin replicarlo
Uno de los mayores retos de quienes trabajan con menores traumatizados es el impacto emocional que estos vínculos generan en el propio profesional. Es frecuente el fenómeno de la transferencia traumática: los profesionales sienten agotamiento, impotencia o frustración ante respuestas que parecen inexplicables o frente a la repetición de patrones disfuncionales.
Por ello, cualquier modelo de intervención con trauma debe incorporar también una dimensión de autocuidado, supervisión y formación continua, tanto individual como colectiva:
- Espacios de reflexión grupal (supervisión técnica o emocional).
- Formación específica en trauma y apego.
- Apoyo entre iguales y trabajo en red.
- Gestión institucional sensible a las emociones del equipo.
Un profesional agotado no puede generar seguridad. Un equipo sostenido emocionalmente puede transformar vidas.
Conclusión: una nueva ética de la intervención con menores
Adoptar una perspectiva informada en trauma no es una moda ni una técnica: es un cambio ético en la forma de mirar al menor. Supone reconocer el dolor sin culpabilizar, generar vínculos reparadores sin invadir, y construir relaciones educativas basadas en la confianza, la seguridad y el respeto.
La intervención con menores no puede seguir reproduciendo lógicas punitivas o conductistas en contextos donde lo que realmente se necesita es cuidado, contención y comprensión profunda de los procesos emocionales.
Formarse en trauma, y aplicar este enfoque en los centros, programas y servicios, es uno de los pasos más transformadores que puede dar un profesional del ámbito social, educativo o clínico.