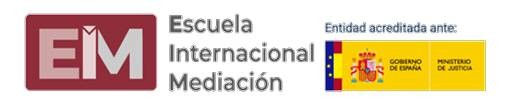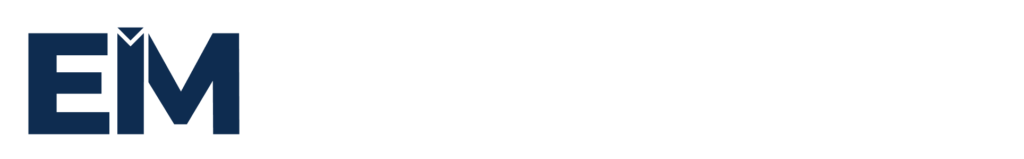Las autolesiones y las conductas suicidas en la adolescencia son una señal de sufrimiento y una petición de ayuda que no podemos ignorar. Detrás de un corte, una quemadura o una conducta impulsiva suele haber dolor emocional intenso y dificultades para regular o expresar lo que se siente.
En esta guía explicamos qué son, cómo detectarlas a tiempo y qué intervenciones funcionan, con pautas concretas para centros educativos, servicios psicosociales y equipos de mediación.
Qué entendemos por autolesión y conducta suicida
Autolesión (NSSI): daño deliberado al propio cuerpo sin intención de morir (p. ej., cortes, quemaduras, golpes). Suele funcionar como regulación emocional, sensación de control o autocastigo.
Conducta suicida: abarca ideación, planes, intentos y suicidio consumado; existe intención (o riesgo claro) de morir.
Aunque son constructos distintos, coexisten a menudo y comparten factores de riesgo. Evaluarlas conjuntamente mejora la prevención.
Por qué estamos viendo más casos
En la última década, múltiples sistemas de vigilancia y servicios de urgencias han observado más consultas por autolesiones e ideación/intentonas en adolescentes, en especial chicas, y en contextos con bullying, tensión académica o crisis familiares. Esto ha llevado a salud y educación a priorizar protocolos de detección y respuesta.
Factores de riesgo (modelo multifactorial)
Individuales: depresión, TCA, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, intentos previos.
Familiares: conflicto crónico, violencia, negligencia, comunicación deficitaria, historia familiar de suicidio o enfermedad mental.
Sociales y escolares: acoso, exclusión, presión académica, consumo de sustancias, acceso a medios letales.
Culturales y mediáticos: efecto contagio por coberturas inadecuadas, normalización de la autolesión en redes.
Señales de alarma: qué observar
Cambios bruscos en el estado de ánimo (tristeza, irritabilidad), aislamiento, pérdida de interés.
Heridas o cicatrices inexplicadas, uso persistente de mangas largas en calor.
Mensajes sobre vacío, culpa, despedidas o “no tener sentido”.
Impulsividad, consumo de sustancias, bajada académica y conflictos en casa o aula.
Claves para detectar a tiempo
Formar a profesorado, orientadores/as, educadores/as y mediadores/as para preguntar de forma directa y empática:
“Cuando te sientes desbordado/a, ¿te has hecho daño o has pensado en hacerte daño?”
Preguntas claras, sin juicio y con tiempo para escuchar facilitan que el/la adolescente se abra.
Evaluación inicial y plan de seguridad
Ante indicios, valora de inmediato:
- Riesgo actual (intención, plan, medios disponibles).
- Frecuencia y método de las autolesiones.
- Desencadenantes recientes (conflictos, pérdidas, bullying).
- Red de apoyo (familia, iguales, referentes adultos).
Plan de seguridad básico
- Retirar o limitar acceso a medios peligrosos en casa/centro.
- Identificar señales tempranas y estrategias alternativas (respiración, distracción conductual, contacto con adulto de referencia).
- Listar personas y recursos a los que acudir.
- Fijar pasos de emergencia (a quién avisar y cómo).
En riesgo alto: activar urgencias o salud mental; en riesgo moderado/bajo: derivación preferente, seguimiento estrecho y coordinación interprofesional.
Intervenciones que funcionan
Terapia cognitivo-conductual (TCC) adaptada a conducta suicida/autolesiva: habilidades de afrontamiento, solución de problemas, reestructuración cognitiva.
Terapia dialéctico-conductual (TDC) para adolescentes: regulación emocional, tolerancia al malestar, eficacia interpersonal y prevención de recaídas.
Trabajo con la familia: mejorar comunicación, reducir conflicto, alinear pautas y supervisión.
Apoyo escolar: protocolos anti-bullying, tutorías, acceso a consejería y espacios seguros.
Farmacoterapia: solo para comorbilidades (p. ej., depresión), nunca como único abordaje.
El papel de la mediación con menores
La mediación no sustituye a la terapia ni a la intervención clínica, pero sí puede:
- Desescalar conflictos familiares y escolares que mantienen el malestar.
- Estructurar acuerdos de convivencia (uso de pantallas, horarios, tiempos de estudio/ocio).
- Facilitar diálogo seguro entre adolescente, familia y centro educativo.
- Coordinar con salud mental y servicios sociales, respetando confidencialidad y sus límites.
Buenas prácticas en mediación
Revisiones periódicas del acuerdo y derivación si el riesgo aumenta.
Protocolo mínimo para centros educativos y servicios
Checklist operativo
Plan post-crisis (acompañamiento, reintegro a aulas, seguimiento).
Procedimiento de detección y derivación claro (quién hace qué y cuándo).
Formación anual a claustro y equipos (preguntar, contener, derivar).
Plan de seguridad tipo (retirada de medios, contactos clave).
Circuito de coordinación con salud mental/servicios sociales.
Criterios de comunicación con familias y registro protegido.
Comunicación responsable y trabajo con familias
- Evitar minimizar (“quiere llamar la atención”) y también dramatizar.
- Sustituir “¿por qué lo haces?” por “¿qué estabas sintiendo antes de hacerlo?”.
- Acordar normas claras y predecibles en casa; reforzar conductas de autocuidado.
- En redes y medios internos, no describir métodos ni mostrar imágenes de autolesión.
Si hay riesgo inminente
No dejar solo/a al/a la adolescente.
Retirar medios peligrosos accesibles.
Contactar con emergencias o el recurso de crisis local.
Informar a la familia/tutor legal y activar el circuito clínico.
Ayuda inmediata (España): Emergencias 112 · Línea 24/7 de conducta suicida 024.
Si estás en otro país, llama a los servicios de emergencia de tu zona o a una línea de ayuda local.
Preguntas frecuentes
¿Preguntar por suicidio “da ideas”?
No. Preguntar de forma directa y respetuosa se asocia con reducción del riesgo y mayor acceso a ayuda.
¿Y si la autolesión “no es grave”?
Toda autolesión merece evaluación. Lo “leve” puede escalar, y siempre indica malestar.
¿Se puede mediar en pleno episodio de crisis?
La crisis aguda se atiende primero por salud mental. La mediación es útil después, para pactar apoyos y rutinas.
Conclusión
No es una “moda”: es sufrimiento real. Detectar pronto, coordinar respuestas y acompañar sin juicio salva vidas. La mediación con menores, integrada con salud y educación, reduce conflicto, mejora la comunicación y sostiene cambios duraderos.
¿Te gustaría estudiar estos y otros temas de actualidad en lo que corresponde al desarrollo de la infancia y la adolescencia? ¡Infórmate sobre el Posgrado en Intervención con Menores y trabaja en lo que realmente te gusta!